
El silencio que pasa
Un buen homenaje, para un artista cuyo talento y presencia se agigantan cuando lo extrañamos.
04 de marzo de 2024 Sergio G. ColauttiAndaba trazando geometrías en la ciudad que lo habitó.
Pintó el universo entrevisto en múltiples miniaturas que iban y venían desde lo real a la invención. Para él eso no era una confusión, dice Juárez, era una intuición: para el Negro, los hilos que sostienen el universo alternan entre lo material y lo imaginario, pero nunca pueden diferenciarse uno de otro; sus miniaturas las entremezclan, las yuxtaponen. Por eso no era un artista común, dice Juárez, veía más allá, como si portara una lupa artística, mientras caminaba por las calles de la ciudad desde donde vislumbraba ese universo atomizado en miles de objetos que se relacionaban entre sí, salidos de la realidad o del delirio, que, para él, dice Juárez, componían un mismo espacio, como sugieren sus infinitas pequeñas miniaturas, que contienen y expanden otras escenas inacabables.
En el bar donde solía sentarse a ver y escuchar, imaginó hombrecitos, pequeños, muy solos, habitando los cuadros de Turner. Y los pintó: en el silencio de la nube que pasa, dijo, mientras emulaba la obra del más grande pintor de la tragedia humana con furia y desesperación, como hace todo gran artista, para apropiarse en un solo gesto de su significación. Cuando la serie de paisajes turbios, espesos, estallaban ante su mirada, pintó los hombrecitos que imaginó: mínimos, en sombras, desamparados ante el paisaje en descomposición: la belleza inabarcable de Turner, tenía razón Juárez, era más profunda con las figuras solas, sin relieve ni cuerpo real, umbrías, de los hombrecitos del Negro. Nadie pintó mejor la soledad, dice Juárez, entre la sonrisa y la pena.
Lo visible y lo invisible conviven, sostenía el Negro. Inagotable lector, repasaba la postulación de John Berger: “El orden visible al que estamos acostumbrados no es único: coexiste con otros. Los cuentos de hadas y de fantasmas y de ogros eran un intento humano de reconciliarse con esa coexistencia; los niños lo perciben intuitivamente y descubren los intersticios existentes entre las diferentes gamas de lo visible”.
La serie del pintor trabaja en esa frontera que señala el novelista londinense: una línea horizontal, en todos los cuadros, se insinúa como un trazo visible, como una referencia de la lógica visual. Las nubes, informes, multicolores, se suman a esa lógica desde su natural evanescencia. Pero el conjunto de lo visible inventa o desvela lo invisible, en el sentido de lo que decía Berger. Entonces, en el vislumbre de la serie aparece lo que no siempre queremos ver: nuestra soledad metafísica; solos en la inmensidad de un universo que habitamos por un instante, como la nube que pasa.
Se dijo, con razón, que pintaba como escribía y escribía como pintaba. Quizás su condición de poeta de lo invisible lo defina cruzando esos dos sentidos. En el texto El agua y la siesta, poema decisivo de su producción, devela un vínculo entre lo celestial y lo terreno: “digo la compasión del rocío sobre la hierba”, que encuentra en el espacio-tiempo de la “siesta” el registro de la infancia, desde donde escribe: “dame la siesta, que no olvide el agua de la infancia”. Su decir necesita la dimensión visual, por eso inventa un lenguaje que entremezcla imagen y palabra: “detenido el tiempo en la palabra/ el aire se inquieta/ dislocado/ no la mudez, lo desnudo/ del silencio que se traduce en la frescura del jazmín”
Y entonces el poema es plástico y el cuadro es un decir. Y el pintor que escribe es el poeta que pinta, como bien dice Juárez.
Trabajando en librerías de Buenos Aires encontró un mundo a disposición: el lector desahogado, fatigando todas las tardes lo nuevo y lo desandado. Entre esos libros, un deslumbramiento lo acompañó mucho tiempo: Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal. El checo había construido una novela extraordinaria con un personaje casi único, un archivista que debía compactar libros viejos y, en secreto, seleccionaba algunos textos para llevar a su casa, convertida también en archivo interminable. El trabajo de un crítico lector, sumido en el espesor opaco de una vida en soledad.
Dijo Juárez que muchas veces lo veía venir con ropas deportivas: el Negro disfrutaba del básquet, jugando donde suelen hacerlo los que no son altos: en la base del equipo. Lo vi muchas veces trazar geometrías imaginarias en la cancha, leyendo el juego del momento y el que se podía desplegar: como si el campo de juego fuese un lienzo donde componer ángulos, círculos y rectas para llegar más rápido y mejor al canasto rival. Le daba placer ese ejercicio de proyección y maestría: jugaba como pintaba, escribía como jugaba, bromeaba Juárez.
En la tarde última vio el fuego entre algunos libros y los paisajes de Turner: un cruce fatal entre lo invisible y lo visible, otra vez. Y fue a buscar al hombrecito umbrío que levantaba los brazos, y se fue con él: “quemar un libro, el mío propio, el de mi cuerpo hasta saberlo”. Quedaron por ahí las huellas de su talento imperturbable, la libertad de crear como quien respira, la estela de su paso alegre descubriendo artefactos mínimos en la ciudad que fue suya.
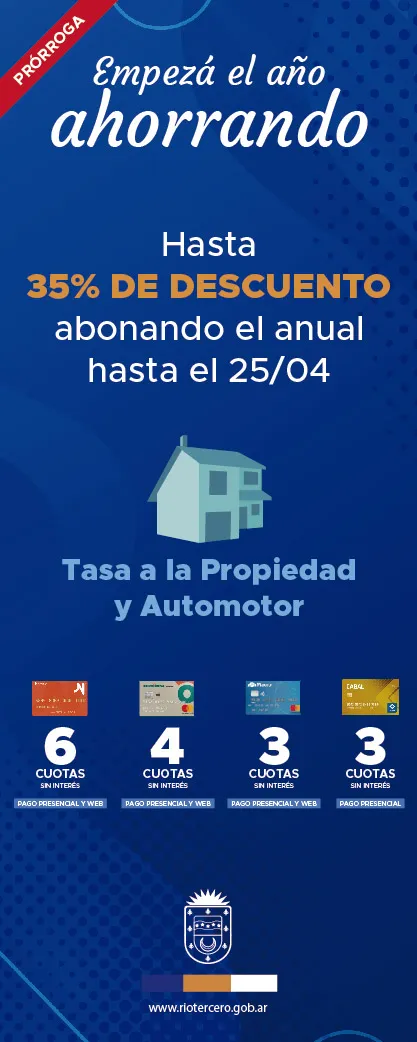


MIRANDA! DESPIDE EL AÑO EN EL ANFITEATRO DE VILLA MARIA, EL SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

LOVE OF LESBIAN FUE LA APERTURA MUSICAL DE LA 39 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA (FIL) 2025

MAGALÍ SUPERTINO PRESENTA “SOLO TU”, NUEVO SIMPLE CON LULA BERTOLDI Y DIEGO URENDA COMO INVITADOS


