
No soy un escritor, soy un hombre que escribe
Hoy 13 de junio se celebra el día del escritor.
Arte y cultura13 de junio de 2024 Sergio G. ColauttiEscritores son los que encuentran un tono, un punto de cruce entre su deseo y el lenguaje literario que lo vuelve una creación artística. Escritor, creo, es quien agrega a su pulsión de leer, ineludible origen de su oficio, el gesto invencible de cifrar un mundo en un texto. No me parece que esta definición me quepa: ser un lector incesante que no puede dejar de escribir no convierte a nadie en escritor o en la idea que construyo cuando pienso en un escritor. Además, cada vez que leo a quienes considero o intuyo como verdaderos escritores, las cosas me quedan mucho más claras.
Si alguien sospecha que el lugar desde donde se escribe determina categorías, digamos que escribir lejos de los centros de producción y difusión literarias no deja de ser un factor influyente. El interior del interior, como suelen llamar a las ciudades de la profundidad provinciana, potencia las dificultades de acceso, formación y conocimiento de obras que se pierden en la distancia, pero también es cierto que grandes escritores han trabajado desde sus pueblos, sorteando localismos, pintoresquismos o esa indiferencia capitalina que los envuelve en la categoría de “regionales”. Esa cuestión tiene su peso, entonces, pero no es excluyente. Juan L. Ortiz, Manuel Castilla o Daniel Moyano eludieron esas barreras y nadie se atrevería a negar su estatura de grandes escritores.
El reconocimiento social juega un papel, pero decididamente menor. La cantidad de escritos, los premios, la consideración mediática, sabemos, deben tomarse con cuidado y recelo: decía Piglia que un vaso de agua y un premio municipal no se le niegan a nadie. Menos aún las palmadas de organismos que se premian a sí mismos simulando premiar a un “escritor”. Y la cantidad, también sabemos, no es indicio ni certificación de calidades. El mexicano Rulfo escribió apenas algunos libros breves y es un coloso de la escritura latinoamericana. Borges jamás escribió un texto de más de diez páginas, y es un creador decisivo en la literatura universal. Otros, como Cervantes, Faulkner, Yourcenar o Saer, decidieron escribir una enorme obra, tanto en volumen como en genialidad. Es decir, tampoco esas cuestiones definen qué es un escritor o una escritora. Sobre los premios, que suelen ayudar a estimular o reconocer, digamos que el más grande escritor que dio en siglo XX, el sufrido Franz Kafka, jamás ganó un Nobel. Otros, lejos de Kafka, sí.
Negar la calificación de escritor no es confesar una imposibilidad ni una carencia. Ser escritor es una intersección entre la predestinación y la prepotencia de trabajo, como decía Arlt. Hay algo del orden de lo incomprensible, no una magia sino un misterio, el grado cero, como enseñaba Barthes: entre el yo biológico y vertical de quien escribe y la horizontalidad social de la lengua.
Ese acto deposita al hombre o la mujer en la inminencia del texto, frente al papel en blanco, un impulso que señala que es a través del lenguaje por donde se canaliza la aspiración de ser diciendo. Y luego, el trabajo, la obsesión, la tarea solitaria de luchar contra todos los límites de la palabra, de escuchar su murmullo, para que, de una vez por todas, diga el deseo.
Cuando esa intersección, ese grado cero, no sucede, lo que sí ocurre es el trabajo, la tarea empecinada, digna y a veces placentera de intentar poner en orden, en algún orden nuevo si se puede, las palabras viejas. Saberse un hombre que lee y escribe, solo eso, está muy bien. Es muchas veces una serena felicidad. Y es bueno que así sea.


DESDE BUENOS AIRES, HARD CHACARERA PRESENTA DISCO DEBUT, UNA FUSIÓN DE FOLCLORE Y ROCK QUE NO PIERDE LA ESENCIA

FACUNDO FARRANDO PRESENTA NUEVO DISCO EN EL TEATRO REAL

SARA RIOJA Y MENO FERNÁNDEZ (LOS RANCHEROS) ESTRENAN UNA NUEVA VERSIÓN DE “EL CHE Y LOS ROLLING STONES”

EDISON TESLA ESTRENA “MAMBO NEGRO” SU SEGUNDO DISCO: UN VIAJE OSCURO, CRUDO Y ELÉCTRICO

DESDE MADRID, EL GRUPO OSIDADOS ESTRENA EL VIDEO DEDICADO AL “FLACO” BARRAL
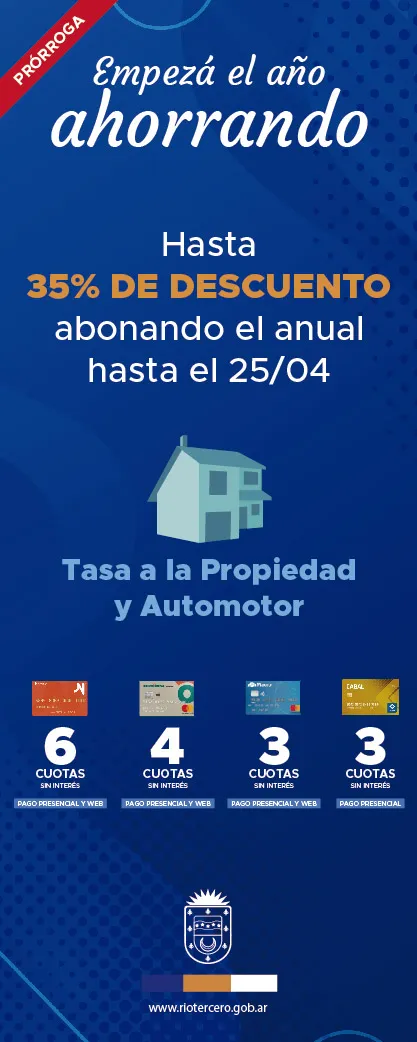

PEQUEÑO BAMBI PRESENTA NUEVO DISCO EN VIVO, EL PRÓXIMO 15 DE NOVIEMBRE

JORGE MINISSALE PRESENTA “HIPPIEDELIA”, SU NUEVO ÁLBUM SOLISTA CON INVITADOS DE LUJO

DE ALMAGRO AL MUNDO: El SEXTETO FANTASMA NOMINADO EN LOS GRAMMY LATINOS 2025

LIZ DANKA PRESENTA “PERFECTA UNIÓN”, SU NUEVO DISCO, EL 14 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE LENGUAS (CÓRDOBA)


